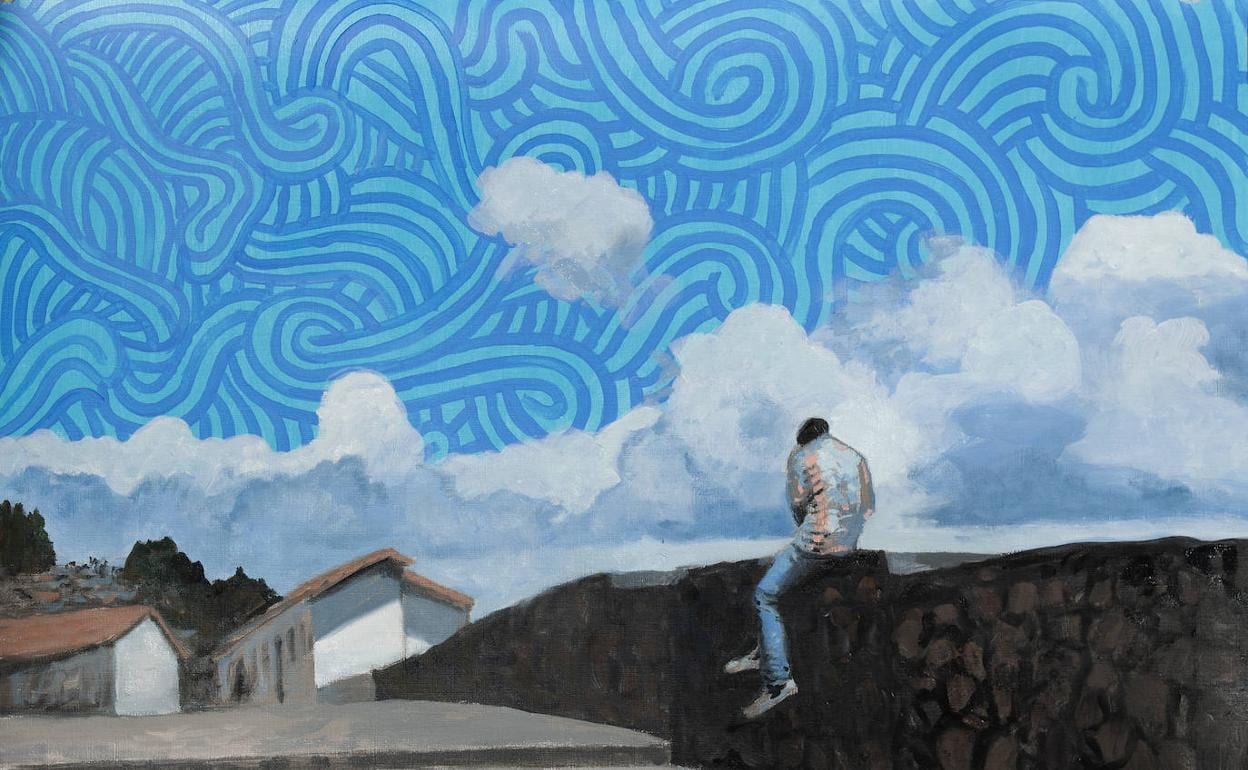Crónica de un viaje a la patria de Neruda con ilustraciones de Charris
«Soy omnívoro de sentimientos, de seres, de libros. Me comería toda la tierra. Me bebería todo el mar», dijo el autor de 'Canto general', evocando las tierras australes de su Chile natal
Manuel Moyano
Sábado, 3 de diciembre 2022, 13:22
El fin del mundo
A menudo, lo que nos impulsa a viajar es el poder de evocación de ciertos nombres. Topónimos como Estrecho de Magallanes o Patagonia traen de ... inmediato a nuestra memoria lecturas juveniles de Verne, proezas de antiguos navegantes, el viaje de Darwin a los orígenes, el último confín del mundo... Cosas, en suma, que parecen pertenecer más a la imaginación que al mundo físico. Los páramos desolados que rodean Punta Arenas, la ciudad más meridional de Chile, refuerzan la sensación de que uno se halla cerca de regiones polares, si bien su latitud es en realidad equivalente a la de Dublín.
Llegamos a Punta Arenas en pleno invierno austral. Mi esposa, nuestros dos hijos y yo. En su centro se erguían algunos edificios de obra -más o menos monumentales-, pero la mayor parte de aquella destartalada urbe estaba formada por casas de madera y calles sin asfaltar que la lluvia convertía en instantáneos barrizales. El tráfico fluía sin descanso. Sorprendía que aquel lugar tan apartado, al que prácticamente solo podía accederse en barco o avión, estuviese habitado por 125.000 seres humanos. Difícilmente Chile, con más de cuatro mil kilómetros de norte a sur, podría mantener su integridad nacional si no existiese la navegación aérea.
Nos alojamos en una casa del cerro de la Cruz que ofrecía las mejores vistas posibles de la ciudad, con sus tejados y fachadas de colores. A lo lejos, grandes cargueros surcaban perezosamente el legendario Estrecho de Magallanes. Fernando de Magallanes (o Magalhães), un aventurero portugués al servicio de la corona española, encontró este paso hacia los mares del Sur en 1520, cuando su tripulación había llegado al límite del descontento. Durante mucho tiempo, y antes de la construcción del canal de Panamá, fue la ruta más habitual entre el Atlántico y el Pacífico, lo que concedió una larga época de prosperidad a Punta Arenas.
Difícilmente Chile, con más de cuatro mil kilómetros de norte a sur, podría mantener su integridad nacional si no existiese la navegación aérea
Zarandeados por un viento frío, recorrimos a pie la costanera del Estrecho. Sobre viejos cargaderos destruidos por la intemperie se posaban gaviotas y cormoranes imperiales. Vimos letreros que alertaban de tsunamis, así como monumentos a Magallanes, Elcano y Juan Williams, un capitán de fragata. En el arcón de mis sueños incumplidos estaba el de ser marino. Días después, en Santiago de Chile, sentiría una amistosa envidia hacia el capitán de corbeta Pedro Vacarezza, antiguo vecino de Punta Arenas, quien me contaría cómo había surcado el Beagle y otros canales de la Patagonia midiendo profundidades, ya que los frecuentes terremotos modifican los fondos marinos.
-kVYG-U180921303067FWG-624x250@La%20Verdad.jpg)
Pese a que no hubiese gran cosa que hacer, resultaba agradable sentirse allí, en el confín del mundo; leer sobre un dintel 'Centro de Asuntos Antárticos', o tomar una sopa caliente en un local sin pretensiones, o comprar un gorro con pingüinos estampados. Uno de los lugares que visitamos fue el cementerio. Llamaba la atención la profusión de flores de plástico sobre muchas de las tumbas, algo que -iríamos descubriendo- era habitual en todo Chile, como si con semejante estallido de color se pretendiera amortiguar el peso de la muerte. Los apellidos en las lápidas daban idea de la procedencia de los pobladores de Punta Arenas; muchos eran de origen croata, entre ellos el presidente de la nación, Gabriel Boric.
Otra de las curiosidades de aquel cementerio en los confines de América era la estatua en bronce del llamado Indiecito Desconocido. Miembro de la tribu de los alcalufes (o kawésqar), su cadáver fue encontrado en 1929 en la isla Cambridge en extrañas circunstancias y luego enterrado aquí. De modo imprevisible, terminó originando un singular culto del que daban fe los cientos de placas que, a modo de exvotos, pululaban a su alrededor, muchas con la frase «Gracias Indiecito por favor concedido». Su mano y su pie izquierdos, tantas veces sobados por los devotos, brillaban como oro bajo el sol austral.
Los apellidos en las lápidas daban idea de la procedencia de los pobladores de Punta Arenas; muchos eran de origen croata, entre ellos el presidente de la nación, Gabriel Boric
Al salir del cementerio reparamos en un lujoso mausoleo blanco, con columnas y un ángel en su cúspide, que era la morada final de un tal José Menéndez. También había un imponente retrato suyo al óleo -con bigote, chaleco y leontina- en el Museo Salesiano. ¿Quién fue este José Menéndez? Un asturiano de Avilés, nacido en 1846, que marchó hacia América en busca de oportunidades y acabó amasando una fortuna con la cría de ovejas en la Patagonia. En su codicia por acaparar tierras para el pasto, él y otros empresarios acabaron con el modo de vida de los indios autóctonos. E incluso con los propios indios. Hoy no queda gran cosa de los selknam, también llamados onas, cuyos hermosos motivos geométricos se venden sin embargo como souvenirs por todo Chile.
La isla de Chiloé
Me había sentido atraído por la isla de Chiloé, en la región de Los Lagos, ya antes de visitarla. O debería decir por el archipiélago de Chiloé, porque, además de la llamada Isla Grande, existían en aquella costa más de cincuenta islas: Quinchao, Apiao, Mechuque y otras mucho más pequeñas. Me había sentido atraído por Chiloé a causa de mis lecturas sobre brujos, mitos indígenas, la naturaleza salvaje, el escritor Coloane o las coloridas iglesias de madera erigidas por los jesuitas españoles que, extrañamente, desprendían cierto aire a la Europa del Este.
En Pargua cogimos un transbordador a la Isla Grande, a cuyo alrededor flotaban criaderos de salmones. Por el cielo volaban caranchos, bandurrias y gaviotas de cabeza negra (o de Franklin), que al parecer habían dado nombre al archipiélago. Chiloé recordaba a la vieja Irlanda, con su paisaje de verdes colinas, sus suelos de turba, sus esteros, sus ovejas y vacas frisonas, sus alerces patagónicos y la incesante lluvia. En otros aspectos se parecía al Medio Oeste norteamericano: poblaciones dispersas de casas bajas de madera y rancheras con grandes ruedas.
Chiloé recordaba a la vieja Irlanda, con su paisaje de verdes colinas, sus suelos de turba, sus esteros, sus ovejas y vacas frisonas, sus alerces patagónicos y la incesante lluvia
Los chilotes eran fruto de la mezcla entre indios mapuches (de la rama huilliche) y colonos europeos. En Chiloé leí estos poderosos versos del poeta mapuche Jaime Luis Huenún: «Cómo te llamas, río. / Cuál es tu nombre, árbol. / Dónde te mueves, viento». De origen indígena era también el curanto, una comida primitiva, milenaria,que pudimos saborear en Ancud. La forma tradicional de prepararlo era «al hoyo»: se cavaba un agujero en la tierra, se añadían piedras calientes y dentro se mezclaba carne de pollo y de cerdo, chorizo, almejas, choritos (mejillones) y papas; luego, se tapaba todo con hojas de pangue. Sin embargo, este proceso implicaba tanto tiempo y esfuerzoquelo habitual era cocinar el curanto «a la olla».
-kVYG-U1809213030672hH-624x385@La%20Verdad.jpg)
En Quemchi, con su iglesia anaranjada, se encontraba la casa-museo del escritor Francisco Coloane. Coloane había nacido allí en 1910, pero, siendo muy joven, inició una vida aventurera en el sur de la Patagonia: fue pastor de ovejas, se enroló en diversos barcos y participó en la primera expedición chilena a la Antártida. El espíritu del mar parecía penetrar en aquella casa donde pasó su niñez y escribió 'El camino de la ballena'. Traducido a veinte idiomas, yo había leído de él sus 'Cuentos completos', que me habían dejado entre los dedos un vago aroma a Melville, a Conrad, a Jack London. «Me hice escritor por nostalgia», dejó escrito, «por la añoranza del mar y de mis islas y tierras australes».
Marjorie Mena, empleada en la biblioteca municipal contigua, me contó que la casa -un palafito-se encontraba originariamente más al norte, en Tubita. Un terremoto la destruyó en 1960 y, décadas después, fue traída a su emplazamiento actual con una «minga» de dos días. Minga designaba una labor colectiva: entre numerosos vecinos, con ayuda de bueyes y barcas, fue arrancada intacta y transportada por mar. Cerca de Quemchi se hallaba también el hermoso islote de Aucar, que el propio Coloane rebautizó como Isla de las Almas Navegantes. Se accedía por una larga pasarela de madera y en él podían verse cisnes de cuello negro, un minúsculo cementerio y una iglesia sobre cuyo tejado se apiñaban los zopilotes.
-kVYG-U180921303067irB-624x385@La%20Verdad.jpg)
En el pequeño pueblo de Quicaví, con su iglesia azul, dimos casi por casualidad con la Cueva de los Brujos. Un tipo de treinta y tantos años llamado Jorge Nancuante, que ejercía de guía, había organizado con su hermano Carlos Alfonso un recorrido más o menos casero que incluía algunas estatuas toscamente labradas en troncos vivos de coigüe y de lahuán. Nos facilitó impermeables para caminar bajo la lluvia mientras platicaba -algo cansinamente- sobre los brujos de Chiloé. El recorrido transcurría por selvas y acantilados e incluía la entrada a dos cuevas o portales del inframundo, vías de acceso a la Casa Grande donde los brujos celebraban sus aquelarres.
La Casa Grande era custodiada por el invunche, un extraño ser deforme. Agrupados bajo el nombre de Recta Provincia, estos nigromantes fueron sometidos en 1880 a un juicio general por asociación ilícita y homicidio
La isla de Chiloé era rica en mitos indígenas, con seres como el Trauco -un temible enano armado de hacha-, la sirena llamada Pincoya, o el Caleuche, especie de barco fantasma que navega en la niebla. Las creencias de los huilliches se habían fundido con las católicas: los brujos de Chiloé afirmaban la existencia del diablo, podían hacer aparecer a una persona a kilómetros de distancia, e incluso volaban ellos mismos con un chaleco llamado macuñ (algunos chilotes juraban haberlos visto). La Casa Grande era custodiada por el invunche, un extraño ser deforme. Agrupados bajo el nombre de Recta Provincia, estos nigromantes fueron sometidos en 1880 a un juicio general por asociación ilícita y homicidio. Aunque varios de ellos dieron con sus huesos en la cárcel, ninguno resultó ajusticiado.
Pablo Neruda
El Quisco era una comuna de la región de Valparaíso que formaba parte del bautizado como Litoral de los Poetas, ya que por allí vivieron Vicente Huidobro, Nicanor Parra y, en especial, Pablo Neruda. Llegamos a El Quisco ya de noche y conseguimos encontrar alojamiento in extremis dentro de un condominio llamado La Perla, en una cabaña desvencijada de crujientes maderos donde no había jabón, toallas ni agua caliente. Algunos travesaños de la escalera que comunicaba sus dos plantas parecían a punto de ceder. En la oscuridad, se oía un fragor que parecía provenir de las profundidades. Hasta pasado un buen rato, no comprendimos que se trataba del mar, rompiendo furiosamente contra la costa.
-kVYG-U180921303067PMD-624x600@La%20Verdad.jpg)
Nos hallábamos alojados a pocos metros de la casa de Neruda, Isla Negra, y pensé que ese fragor era el mismo que el poeta había estado escuchando noche tras noche década atrás, porque el mar nunca cambia de melodía. Sentí que, más allá del tiempo, en aquel instante estaba compartiendo aquel poderoso rugido con Neruda. Sin duda, el poeta había absorbido de él la fuerza que en su día pude percibir al leer el 'Canto general'. «La costa salvaje de Isla Negra», escribió en su autobiografía, «con el tumultuoso movimiento oceánico, me permitía entregarme con pasión a la empresa de mi nuevo canto». Esa noche comprendí que el Pacífico era el coautor secreto de su obra más celebrada.
A la mañana siguiente, cuando amaneció, me acerqué andando hasta la orilla. Las rocas eran oscuras y parecían apuntar hacia el mar, como desafiando sus embestidas. Sobre una de ellas se elevaba una tosca cabeza de granito, tocada con una boina, que representaba a Pablo Neruda mirando al Pacífico, hierático como un moai. Entre las rocas se veían unas enormes algas tubulares que parecían mangueras de goma. Desde la playa contemplé la casa de Isla Negra. Neruda la había adquirido en 1939 a un capitán de navío español; luego, se dedicó a reformarla y ampliarla a su capricho.

La casa estaba cerrada al público ese martes, en contradicción con la información de que disponíamos. Desde la valla se veía una locomotora roja y, representado de distintas formas, el símbolo que Neruda creó para sí: un pez encerrado dentro de dos círculos armilares. Un encargado de la limpieza tuvo la amabilidad de acercarme un folleto y explicarme algunas cosas desde el interior, mientras yo permanecía asomado a la valla. Me señaló la tumba del poeta -orientada al mar, como la de Chateaubriand- y también me contó que se había hecho construir, para escribir, un edificio separado de la casa principal; así, tenía la sensación de salir a trabajar cada mañana. Me quedé con las ganas de contemplar su famosa colección de caracolas y mascarones de proa.
Vimos versos del poeta colgados de los árboles, pero también un mural que exclamaba: «No hay poesía que calle la violencia ejercida. Oda al machismo». Alguien había escrito encima «Neruda violador»
Al menos, dimos un paseo por la playa y pude recoger bígaros y conchas de un molusco llamado loco. Más tarde pen sé que debería haberme llevado muchos más bígaros de Isla Negra para regalarlos a mis amigos y conocidos; si no a todos, sí a los amantes de la literatura. Caminando entre las rocas dimos con un hombre de cierta edad que vivía en El Quisco y recordaba haber visto de niño a Neruda paseando por allí como si tal cosa; también, que organizaba muchas fiestas. Vimos versos del poeta colgados de los árboles, pero también un mural que exclamaba: «No hay poesía que calle la violencia ejercida. Oda al machismo». Alguien había escrito encima «Neruda violador».
Se refería a cierto episodio de su autobiografía, Confieso que he vivido, donde el morador de Isla Negra narró cómo había forzado a una mujer de raza tamil, de la casta de los parias, mientras era cónsul de Chile en Ceilán. Por esto, por el abandono de su hija con hidrocefalia (a la que llamó «monstruo»), y por la relectura de sus poemas desde una perspectiva feminista, su figura había caído en el descrédito. Pero nada de esto restaba fuerza a su obra, igual que no podía olvidarse su apoyo a los refugiados de la Guerra Civil española: él movió los hilos para fletar el Winnipeg, que trajo a dos mil republicanos a Valparaíso, de los que hoy había más de sesenta mil descendientes en Chile.
-U1809213030678zC-624x385@La%20Verdad.jpg)
Días después pudimos visitar en Santiago, al pie del cerro de San Cristóbal, el interior de la casa que Neruda llamó La Chascona en honor a su amante, Matilde Urrutia, con quien luego forjaría su tercer matrimonio. El poeta coleccionaba cualquier cosa que le atrajese por su belleza, sin ahorrar esfuerzos para conseguirla. Por ejemplo, una bonita barra de bar procedente de un viejo barco francés; desde detrás de ella solía servir a sus invitados, disfrazado de camarero, un misterioso cóctel de invención propia al que llamaba coqueletón.
En 1973, Pinochet dio el golpe de estado que derrocó a Allende y sumió al país en un período de tinieblas. Neruda, ya enfermo, murió pocos días después pronunciando estas palabras: «Los están fusilando a todos». Comunista notorio, La Chascona fue saqueada por los golpistas, pero Matilde se empeñó en que su cadáver fuese velado allí. Me dolió pensar que hubiese tenido una muerte tan triste, que hubiese abandonado este mundo mientras todo se desmoronaba a su alrededor el hombre que había escrito: «Soy omnívoro de sentimientos, de seres, de libros. Me comería toda la tierra. Me bebería todo el mar».
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión