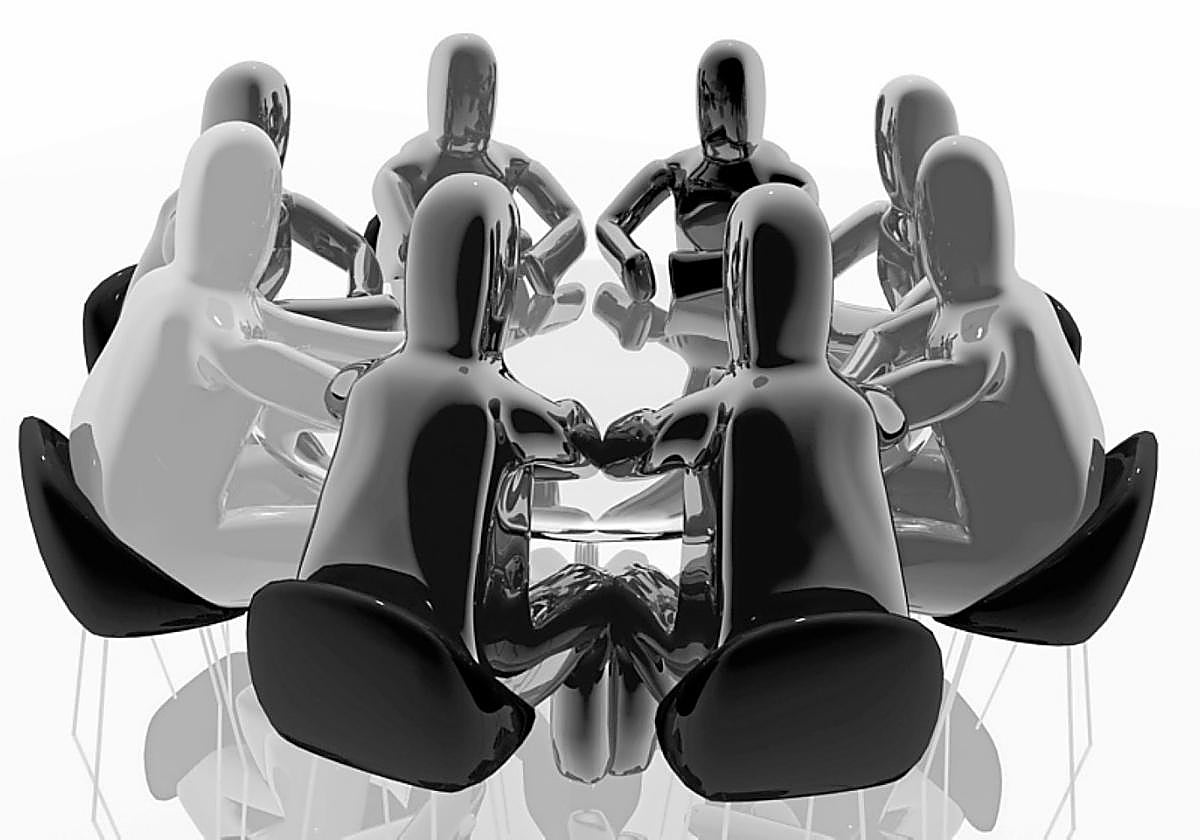Reuniones
Todavía recuerdo las dos horas que gastamos en mi primer claustro de profesores del año 86 para decidir si cambiábamos el tapizado de los sillones
Yo nunca llegaré demasiado lejos porque no soporto las reuniones, y me vengo dando cuenta de ello hace bastantes años. Me desespero en los claustros ... de profesores, en las juntas del departamento, en la reuniones de vecinos y en todas y cada una de las ocasiones en que un grupo de personas debe juntarse para discutir algún extremo y tomar decisiones, como se hace en el Congreso, en una junta de ejecutivos, en una misa o como se hacía no hace tanto en el concierto del agua de la Balsa de San Juan de Moratalla.
La mayoría de los comentarios que escucho me parecen baladíes, no me siento integrado en el grupo y no creo en las palabras que oigo, ni siquiera en las mías, de manera que en esos casos intervengo lo justo, y esto a regañadientes, y de esta forma no se puede llegar muy lejos, porque ni siquiera creo en mí mismo, en la importancia de lo que yo pueda aportar. Me parece curioso, eso sí, la fuerza con la que luchan los otros, el enardecimiento y la convicción con la que toman la palabra una y otra vez para pelear por una idea o por un liderazgo. Todavía recuerdo las dos horas inmisericordes que gastamos en mi primer claustro de profesores del año 86 para decidir si cambiábamos el tapizado de los sillones del salón de actos. Aquello fue un antes y un después en mi actitud ante estos sucesos, como si a partir de ese momento me fuera ya imposible tomarme en serio estas controversias; o las dos horas que dilapidamos para ponernos de acuerdo en el orden de la votación, para decidir si contábamos los votos a favor, los votos en contra y las abstenciones, o simplemente deducíamos los que no se habían pronunciado en los dos primeros casos. Yo creo que aquí se rompió algo muy valioso en mi mecanismo razonador que ya no fui capaz de restablecer nunca y hasta hoy mismo.
He tenido siempre algunas facultades para enfrentarme a los problemas, no he manejado mal las palabras en público, se me ha dado muy bien la escritura y no he tenido empacho en leer cualquier cosa que necesitara leer para mi trabajo, pero hace ya años que me produce una extraña urticaria, un profundo malestar en el alma, reunirme con otras personas para debatir cualquier tema y asumir una determinación al respecto. De hecho pienso en el paraíso de la jubilación como en una huida final a este sinsabor permanente, porque ya no tendré que juntarme nunca más con un grupo de gente de una manera obligada, salvo en esa última cita con no se sabe quién en la que no confío demasiado.
Sé que este fastidio me ha condicionado negativamente para muchos asuntos, porque he evitado a menudo las aglomeraciones con gente, los turnos de palabra, las puestas en común, pues me di cuenta muy pronto de que algunos adquieren la habilidad de enhebrar un discurso muchas veces lábil y sin fuste y llegan al poder de mitin en mitin, de palabrería en palabrería, sin darse cuenta de que están construyendo un enorme fraude. Pero tienen a su favor unas poderosas posaderas que les aguantan sobre una silla el tiempo que haga falta, y un caos mental en el que naufragan casi sin miedo cada vez que ponen en marcha el mecanismo de la lengua, miran a su oponente con interés, responden a sus invectivas y participan con agrado y energía en la ceremonia de un diálogo en ocasiones muerto de entrada y siempre confuso, en tanto que yo no he creído nunca en este juego de falacias. Me gusta decir las cosas claras y no perderme en el bosque de la retórica, pero sobre todo no aguanto, nunca he aguantado, un discurso largo, un torrente de palabras sin base que no ha de conducirnos más que a otro callejón sin salida, y para triunfar en esto te lo tienes que creer todo, incluso lo que tú estás diciendo a sabiendas de que lo estás diciendo por decir algo y de que no es cierto.
De este modo se alcanza el éxito casi seguro.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión