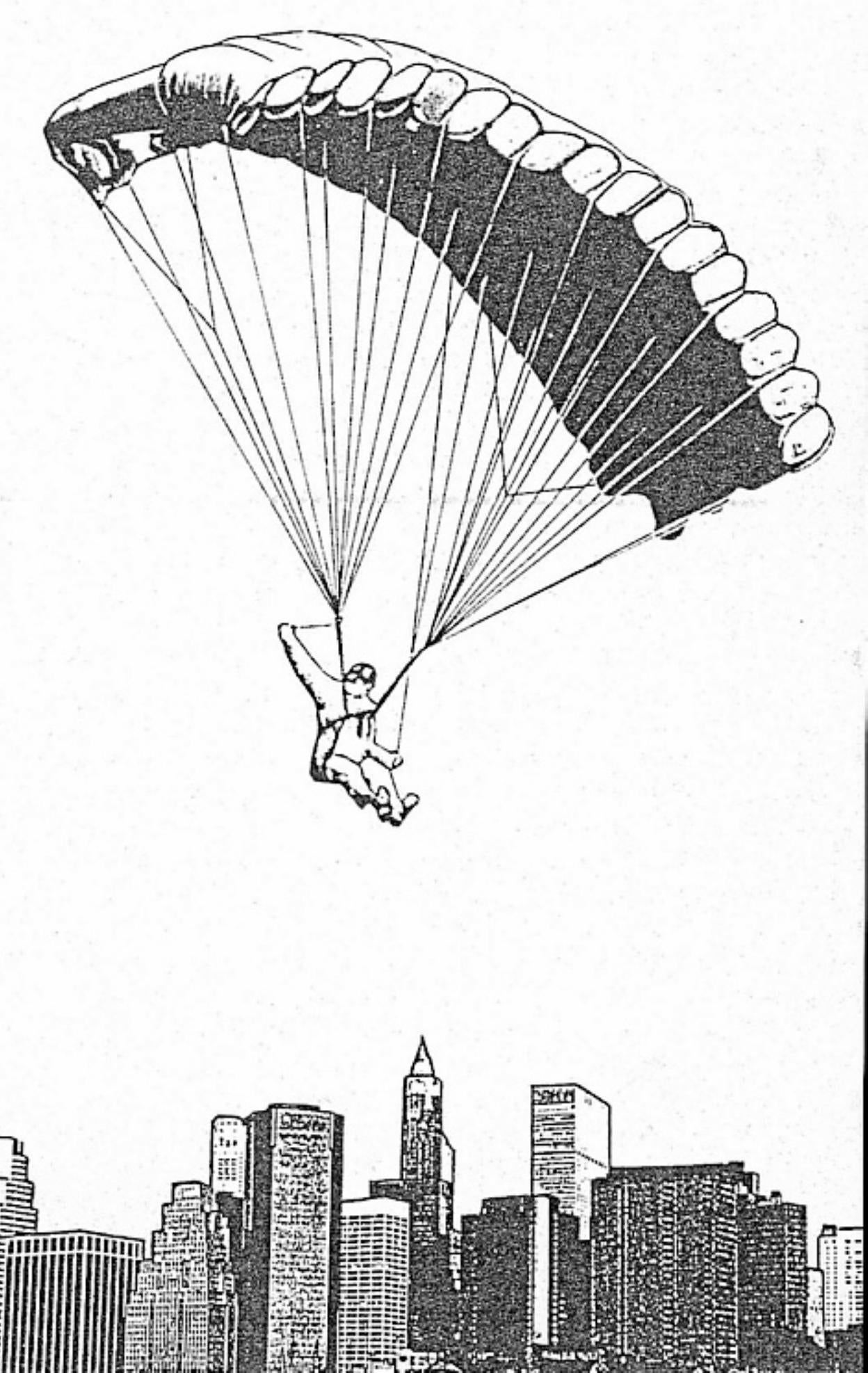Exilio en la calle mayor
En los pasaportes deberíamos poder elegir el nombre de nuestra patria. Algunos pondrían su tierra, otros su barrio
En la tienda Nintendo del Rockefeller Center, en Nueva York, exhiben un tesoro arqueológico. En una vitrina de cristal blindado hay una Game Boy color ... marrón desierto, con textura rugosa y huellas de bota, algo muy raro. Estaba en la tienda de campaña de un marine durante la primera Guerra del Golfo. La tienda fue bombardeada, la consola se quemó y por eso tiene ese aspecto como de Jurassic Park, pero sigue funcionando. En el edificio icónico del capitalismo mundial una máquina fabricada para relevar a los niños de la tarea de soñar e imaginar demuestra que es como el propio capitalismo: indestructible. La ciudad resplandece, ajena a las crisis climáticas, a la guerra de Ucrania, incluso a la pandemia. La gente lleva mascarillas y las calles están llenas de camiones que venden la vacuna de Pfizer a 12 dólares, junto a laboratorios móviles para test rápidos. Al igual que la Game Boy, de la misma manera que la libertad de mercado que abandera, Nueva York luce invencible ante todo y todos, batida por el viento que sopla desde Groenlandia, iluminada por millones de bombillas que desafían la guerra energética. La 'city' parece decir: «Seré lo último que quede cuando todo se vaya al traste».
Desde la casa de nuestros amigos Nacho y Jess, en Brooklyn, miro los árboles de la avenida y pienso en los distintos tipos de exilio. Me viene el clásico, el canónico de Napoleón en la isla de Santa Elena, de insoportable aburrimiento. También el de ese marxista y a la vez niño pijo que fue Adorno en la California de las estrellas de cine, un exilio contradictorio como él mismo. También pienso en exilios verdaderamente insoportables, como el de los refugiados sirios, olvidados en los cenagales de Turquía. La idea de estar exiliado necesita de la certeza de conocer el lugar en el que tienes que estar. Se puede estar exiliado en Manhattan o estar en tu sitio en una llanura argentina, el exilio conlleva el desarraigo de saber que se debe estar en otro lugar, no necesariamente el de nacimiento.
Suena mientras escribo 'Exile on Main Street' de los Stones, a los que he robado el titular. La calle mayor a la que se refieren es la Riviera francesa, que recorrían en lancha para ir a desayunar en Italia entre lujos y drogas. Estaban allí huyendo de los impuestos ingleses. Cada uno tiene una razón para el exilio, la de Richards y compañía era groseramente prosaica. Hay exilios literarios formidables, como el de Dante, repugnantes, como el Joseph Mengele, y luego el más triste de todos, el de Ramón Gómez de la Serna, también en Argentina cuando empezaba nuestra Guerra Civil. Al irse antes de que comenzase el horror y nuestra vergüenza nunca fue reivindicado por ninguno de los dos bandos, y en ese limbo sigue.
Carolina, los niños y yo comemos con Francesc Torres y Terry Berkovitz en TriBeCa, su antiguo barrio. Vive en tránsito, de Barcelona a Nueva York, pero, al igual que Nacho y Jess, ellos son el remedio contra el exilio. Su sitio es móvil, va con ellos. Hay personas que tienen la capacidad de no necesitar un lugar porque lo llevan consigo. Al igual que en la canción, su patria son sus zapatos.
Nacemos por el mismo procedimiento que los meteoritos se estrellan contra la tierra: aleatorio. Desde ese momento fijamos –o no– un lugar que llamamos casa, o patria, o nación, y cuando no estamos sentimos un dolor de distintas escalas. Por eso el exilio es una condena y no unas vacaciones, por eso a Unamuno lo mandaron a las Canarias, porque pertenecía a los páramos castellanos y al negro del siglo, no a la luz del Atlántico.
En los pasaportes deberíamos poder elegir el nombre de nuestra patria. Algunos pondrían su tierra, otros su barrio. Algunos pondrían su equipo de fútbol, o a sus padres o amigos. Hay quien pondría a los Stones, a Adorno o a Unamuno. Yo pondría a Carolina y a mis hijos, siempre lo he dicho. La patria no puede ser una bandera ni un trozo de tierra al que hemos caído desde algún sitio, una palabra tan llena de colores no puede estar limitada a los pocos que caben en las telas que ondean en los mástiles, de hecho los manteles tienen más colores y dan más felicidad. Esa sería una buena patria, una patria de manteles en mesas largas y estrechas, llenas de vino y comida, sin sitios fijos, de las que uno pudiese exiliarse y volver sin que nadie nos penalizase.
Él mundo sería mucho más bonito, menos violento, más humano. Menos banderas y más manteles.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión