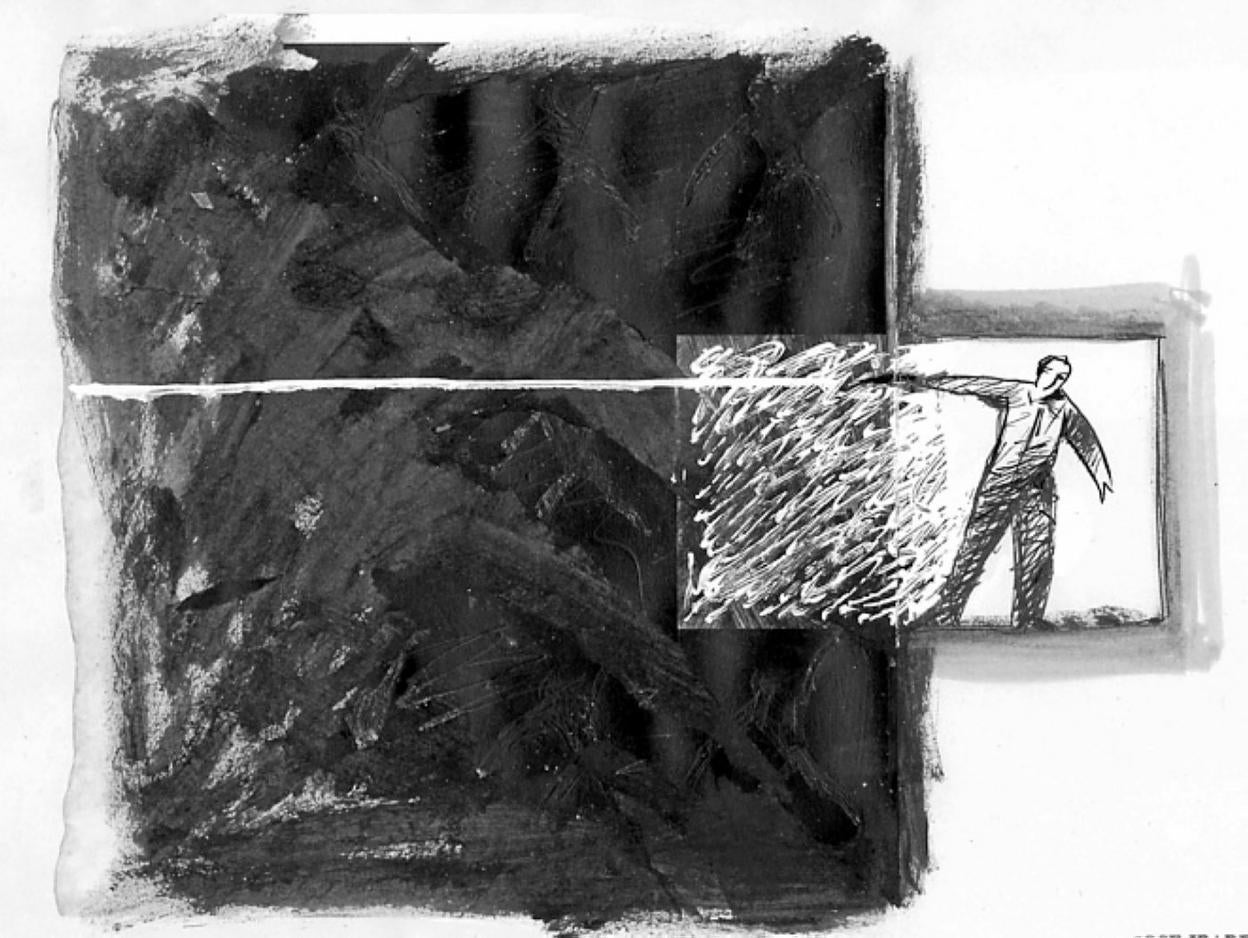La Epifanía de los antígenos
APUNTES DESDE LA BASTILLA ·
Las dos rayitas marcaron mi inicio de año entre los barrotes de mi hogar, sin la previsión de haber hecho los menesteres de un hombre de su casaNo tengo nada que objetar a la vida. Me gusta que transcurra por sus cauces normales de alegría, sobre todo en fechas tan señaladas como ... Navidad. Estoy a favor de ir recuperando una normalidad a secas, sin eufemismos, sin música de propaganda política. Yo mismo hubiera llenado los bares si hubiera podido. Yo mismo hubiese incrementado con mi cuerpo y mi voz el aforo de algún concierto, una cafetería con los cristales impregnados de vaho o hubiese cogido más aviones de los que he tomado. Pero al final de cuentas, en los últimos días del año (este 2021 que fue un arlequín del 20), me contagié de una forma imprevista, habiendo sido cuidadoso en todos los momentos del día (salvo en el que me contagié) y acabé el año con el dudoso honor de haber pasado dos veces la enfermedad innombrable, al principio y al final, como en el relámpago del poema de Sánchez Rosillo.
Al menos, presupongo que estoy contagiado. En mi caso no ha habido test. Ni siquiera síntomas. Pero la condena a reclusión ya estaba dictada. Mi pareja dio positivo al tercer intento, como si los test que se compran en las farmacias emularan a un San Pedro que niega la verdad a cada paciente. Las dos rayitas marcaron mi inicio de año entre los barrotes de mi hogar, sin tiempo a comprar harina o papel higiénico, sin la previsión de haber hecho los menesteres de un hombre de su casa, comprar los regalos de Reyes (que ya no pude dar porque nadie se puede acercar a mí), reponer las existencias de vino o encargar el último capricho literario en la librería. El virus agarró mi cotidianidad de una forma implacable, sin heroísmos posibles, sin unas décimas de fiebre con las que poder rendir cuentas ante la familia. Este volver de la guerra sin heridas resulta incluso más humillante que el haberme contagiado o el haber contagiado a aquellos intrépidos amigos que aceptaron beberse un café conmigo, imbuidos de espíritu navideño.
Esa es parte de la condena de los nuevos enfermos. El virus pasará por nuestro cuerpo sin papel que lo acredite. Meses atrás, cuando pasé la primer convalecencia, mostraba a todo aquel que quisiera verlo (azafatas de vuelo, compañeros de trabajo y funcionarios de Hacienda) mi pasaporte Covid con una sola dosis, porque la otra se había inoculado en mi espíritu en forma de diez días de fiebre y escalofríos. Ese pasaporte que se ha convertido en la bola de preso de nuestros días, atado a la cartera o al móvil, en el bolsillo de la chaqueta junto a los caramelos, representa un salvoconducto que, con mala leche, alguien comparó con otras épocas oscuras de Europa, como si un pasaporte para vivir en nuestras calles necesitase la analogía con la infamia para ser criticado.
Así he pasado la primera semana del año. Confinado, como se dice ahora. No enfermo ni positivo ni convaleciente. Sino confinado, observando a los niños desde mi ventana llevar globos, los padres con bolsas que, imagino, abrirían el seis por la mañana (familias previsoras a las que ni una pandemia dejarán sin sus regalos), el camión abasteciendo la farmacia de en frente de mi casa, reponiendo test como en los ochenta se reponían preservativos. Es la fiebre de nuestro tiempo. Lo que al principio fue un rumor (unos positivos en el trabajo, algo ocasional), en pocos días se convirtió en una multitud de contagios. Volvíamos a las semanas duras de 2020, cuando nos decían que las mascarillas no eran necesarias, con la premisa de que la mascarilla, ahora, sirve como método para leer los labios: si te la pones en el exterior, eres un buen ciudadano; si te niegas, evocas la libertad frente a la estulticia. A falta de ideas, buenos son los tapabocas, pensarán en Moncloa.
Uno intenta transmitir su punto de vista humano, que no científico. La ciencia está ahí, verosímil hasta que el político la utiliza como escudo de defensa. Yo pienso estos días en la inutilidad de no tener síntomas y estar encerrado en casa. Mi pareja, durante dos días, tosió y gastó algunos paquetes de pañuelos. Decidió hacerse el test como quien juega a la Primitiva. Los dos primeros números fallaron, pero el tercero guardaba el gordo. Desolados por gastar vacaciones en convalecencias en lugar de en París, en México con picante o en un hotel del Bósforo con baños turcos, hemos aprendido a relativizar el peso de nuestra realidad. Nos preguntamos cuántos positivos caminarán por las calles, habrán comprado Reyes y habrán hecho de las cafeterías una confesión de amor. Cuántos estornudos ocasionales, al oler las flores o la pimienta, serán declarados Covid por el tribunal familiar. Cuándo aprenderemos a convivir con esta plaga domesticada y los resfriados serán de nuevo ese impuesto que pagas para estar con los tuyos.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión