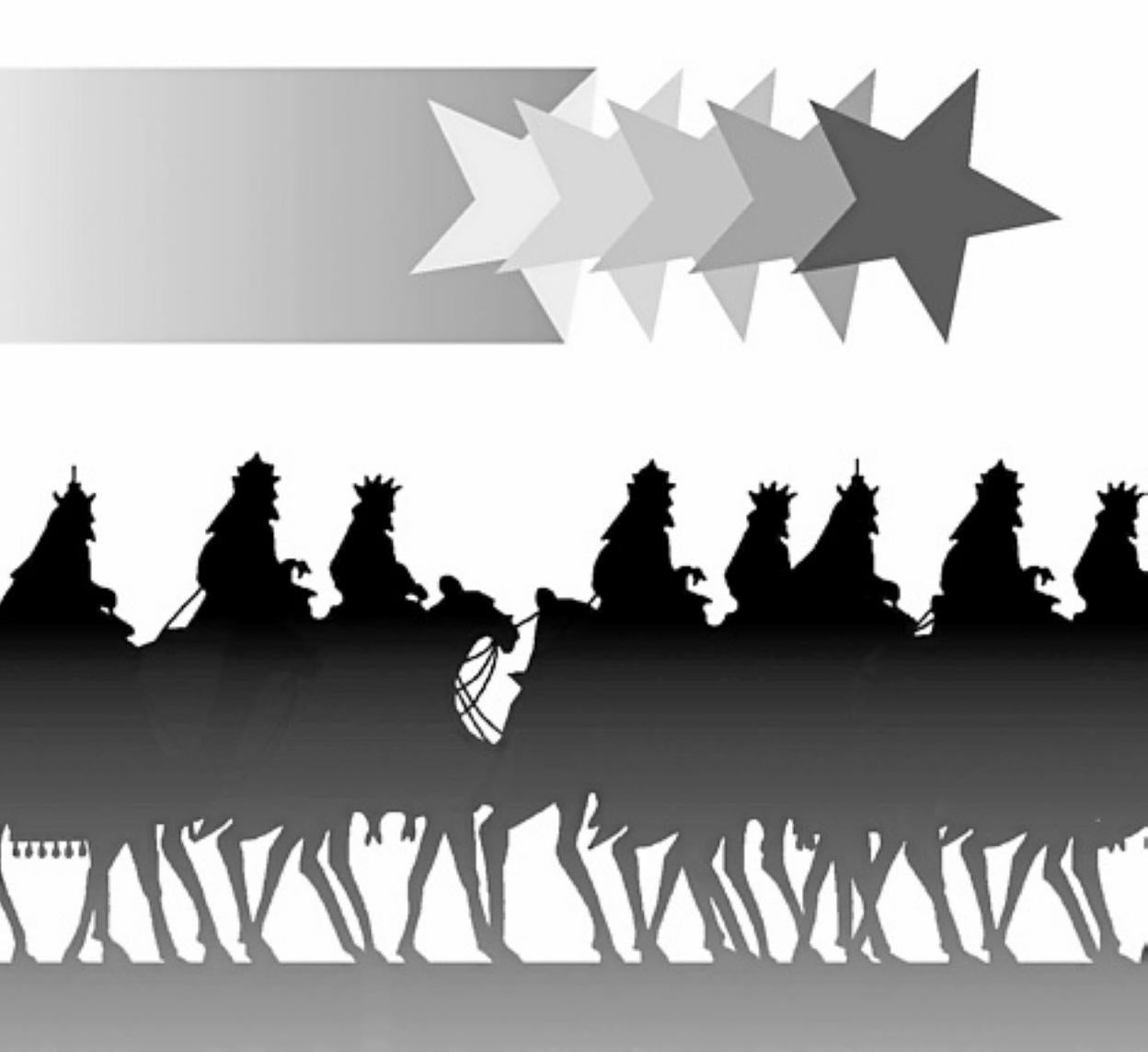El don de los años
Esas navidades que recorro por senderos y atajos de la memoria me llevan a una infancia feliz y sorprendida, que giraba en torno a una figura diminuta y pequeña en un pesebre
Las sociedades desarrolladas se enfrentan a una realidad demográfica: crece el número de personas mayores y Europa envejece de forma progresiva. La caída de la fecundidad se corresponde con un incremento de la esperanza de vida. Pero la longevidad no es vivir más, sino vivir mejor. El valor de una vida no depende tanto de su duración, como de su ocasional intensidad, de sus momentos estelares. Una vida no se mide por todos los momentos que hemos respirado, sino por aquellos que nos dejaron sin aliento. De la vejez se ocupó ya Cicerón ('De senectute') y otros clásicos. «Nada define tanto a la ancianidad - dijo Séneca- como la proximidad prestigiosa de la muerte». Catulo cantó a su pasado, «cuando mi edad en flor vivía su alegre primavera», y Horacio en su 'Carpe diem' (¡goza de este día!) nos invitaba a reflexionar así: «Piensa que cada día es el último que luce para ti; vivirás con gratitud la hora que ya no esperabas». Cuando se alcanza esa etapa se es sensato y moderado, se ama la concordia y se repudia el fanatismo y la violencia, aunque los años hayan ido destilando en el alambique del espíritu una inevitable dosis de escepticismo, melancolía y desencanto.
El mundo de los mayores es el mundo de la melancolía, entendida como la conciencia de las ilusiones y sueños que no se alcanzaron, y que ya no se cumplirán. Es el tiempo de la lentitud, de la dificultad para asimilar nuevas técnicas y novedades y de la preferencia de los afectos sobre los conceptos. Es también la hora sosegada del balance. El gran patrimonio de la persona de edad provecta es su memoria, un luminoso aljibe donde se cobijan recuerdos que acuden prestos a dispersar el acecho furtivo de la soledad. Durante mucho tiempo vivimos convencidos de que la memoria era el único paraíso del que nunca podrán desalojarnos. Ahora sabemos que tiene un despiadado enemigo capaz de robarle todos sus recuerdos: el alzhéimer.
Suele acompañar a la longevidad una velada melancolía, sentida como una punzante nostalgia por cuanto se llevó el río de la vida. No entendemos muchas cosas de esta posmodernidad: el declive de occidente, el relativismo moral, la globalización sin límites, el capitalismo desenfrenado y el agotamiento político. Somos abuelos que, como las ninfas amadríadas, hemos quedado atrapados en la viscosa resina del tiempo. Convertidos en estatuas de sal de tanto mirar atrás, en fósiles y restos arqueológicos incapaces de comprender las claves de una época de asfixiante relativismo. Aunque mantengamos una alta dosis de aceptación y flexibilidad ante los cambios, nos sentimos a veces pesados dinosaurios apegados a las rocas basálticas que conformaron nuestros valores, incapaces de asimilar la condición maleable de un mundo versátil y, por ello, condenados a morir de nostalgia y a desaparecer. Pero es Navidad, y hay una palabra suspensa en la luz que invita al optimismo y a la esperanza. Esa Navidad que convoca y anima a tantas personas a cruzar medio mundo para congregarse en torno a una mesa con sus seres queridos, es hoy una fiesta no exenta de polémica y controversia. También la Alemania hitleriana persiguió belenes y villancicos, y motivó que en una hermosa alocución desde la BBC, Salvador de Madariaga recordara: «Bibliotecas enteras de filosofía moral no han ofrecido sobre el progreso humano influencia mayor que esa escena, para hacer que se respete la dignidad de un hombre, una mujer o un niño, por humilde que sea su origen o su cuna».
Soy ya viejo; 'antiguo', se dice ahora. Las navidades de mi generación eran de nacimientos o belenes con espejos, musgo, papel de plata, luces de campanitas, turrón, villancicos y zambombas. Navidades de mañanas de sabañones, tardes de sol pálido y noche de misa de Gallo. Esas navidades que recorro por senderos y atajos de la memoria me llevan a una infancia feliz y sorprendida, que giraba en torno a una figura diminuta y pequeña en un pesebre, una frágil imagen cuyo desvalimiento era toda nuestra fortaleza, y en la que nos reconocíamos aquellos niños que teníamos una vida por vivir y un mundo por estrenar.